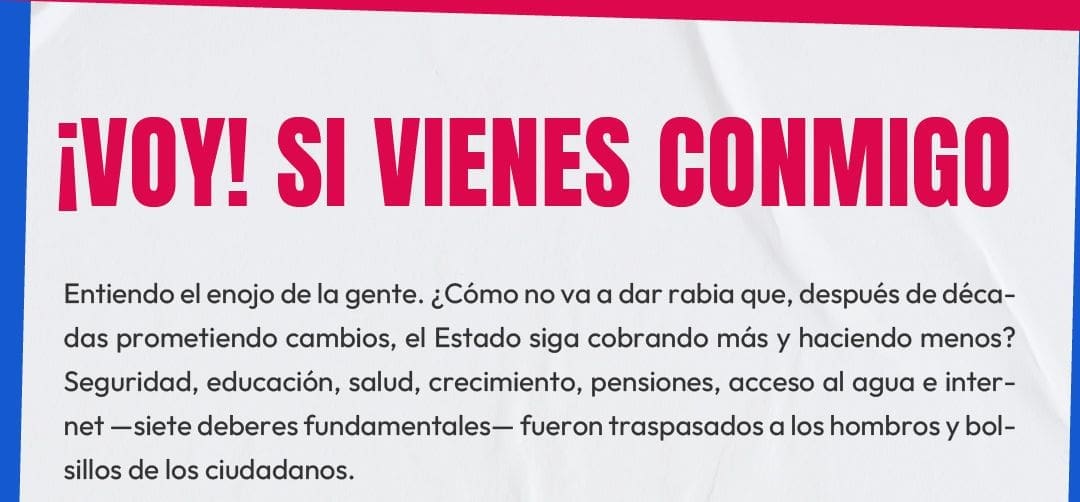Daniel Flores
Arthur Miller sufrió la caza de brujas macarthista, acusado de profesar «sentimientos antinorteamericanos», y escribió, luego, una aterradora y crucial obra: Las brujas de Salem. En ella, se cuenta la historia –real, ocurrida en Massachusetts a fines del siglo XVII– sobre un grupo de jovencitas, adolescentes y «casi» virginales, cuya pureza les permitía ver y saber a través de quiénes el diablo se manifestaba y, al mismo tiempo, y por lo mismo, la legitimidad moral de apuntarlos con el dedo. El tribunal de hombres puritanos que acompañaba a las jóvenes, fijaba su autoridad, sobre todo, en su prestigio.
Y las personas que prefirieron morir antes que asumir, falsamente, su culpabilidad –de haber hecho un pacto con el diablo–, lo hacían porque querían salvar lo que para ellos era lo más importante: su nombre y, de nuevo, su prestigio.
Desde hace años ya que, en Chile, cuando uno abre la sección política de los diarios, es simplemente para saber en qué van nuestros propios juicios de Salem. Mesas directivas de partidos que apuntan con el dedo a una de sus más queridas dirigentas. Periodistas que abren sus noticiarios desde el púlpito de sus moralidades particulares. Y miembros de partidos políticos que apuntan con el dedo a sus encargados económicos por tenerles, legalmente, demasiada plata en la cuenta.
El otro día me iban a cerrar la cuenta del banco a mí también, porque no cabía más plata… Suena absurdo.
Y lo es, porque si usted quiere actuar en la vida pública desde una moral fundamentalista, entonces, mejor, no se meta en política, funde una iglesia. No lo digo yo –no quiero que me apunten con el dedo–, lo dice otro reaccionario alucinante, Max Weber (sociólogo alemán, el más importante del siglo XX), quien, en La política como vocación, señala lo siguiente: «Quien busca la salvación de su alma y la de los demás, que no la busque por el camino de la política, cuyas tareas, que son muy otras, solo pueden ser cumplidas mediante la fuerza…».
Porque, para Weber, los destinos de los pueblos de un Estado solo debieran ser regidos por hombres y mujeres que comprendan la diferencia entre la ética consecuencialista de responsabilidad y la ética de valores fundamentalistas. Vale decir, por personas que tomen decisiones respecto de las consecuencias de sus acciones, y no de sus intenciones, por muy buenas que estas sean.
Estas éticas, la fundamentalista y la consecuencialista, son, lamentablemente, excluyentes. Quien quiera entrar en política desde su sistema de moral privada (fundamentalista), pondrá en riesgo, primero, lo que le es más preciado: su prestigio, su nombre y su alma. Y, segundo, pondrá también en riesgo lo que debiera ser su objetivo primordial: el bien de su pueblo o de su Estado.
Quien obra en política desde la ética fundamentalista –señala Weber– «no tiene conciencia de las potencias diabólicas que están en juego. Estas potencias son inexorables y originarán consecuencias que afectarán tanto a su actividad como a su propia alma (…) quien se mete en política, es decir, quien accede a utilizar como medios el poder y la violencia, ha sellado un pacto con el diablo, de tal modo que ya no es cierto que, en su actividad, lo bueno solo produzca el bien y lo malo el mal, sino que frecuentemente sucede lo contrario. Quien no ve esto es un niño, políticamente hablando».
Si Judith hubiese preferido ser una niña, políticamente hablando, y hubiese preferido salvar su honor y su alma, antes que seducir, embriagar, fornicar y decapitar a Holofernes –el general de Nabucodonosor que sitiaba a Betulia, su ciudad–, probablemente su pueblo habría perdido la guerra. Pero decidió apostar su prestigio. Y hacer, no lo bueno, sino lo correcto. Dios puso entre ella y la salvación de su pueblo al pecado, y ella decidió pecar. Si no hubiese logrado su fin, no habría quedado su nombre en la historia y, probablemente, habría sido señalada con el dedo por su propio pueblo –o lo que hubiese quedado de él–, y denigrada como prostituta y traidora. Pero, gracias a ella y a su sacrifico, su pueblo se salvó, y su honor y su gloria quedaron, para siempre, consagrados en la Biblia.
Por eso, a la hora de intentar empatar moralidades (acá estoy usando ética y moral como sinónimos), hay que hacer la distinción entre el terreno de estos dos sistemas éticos. Vale decir, desde personas que quieren ser juzgadas desde la bondad de sus intenciones o desde las consecuencias de sus actos. Desde la pureza del que quiere entrar en política para «resistir el chantaje de hacerle el juego a la derecha» o desde el que está dispuesto a meter las manos al barro de lo legal –que, aunque feo, es legal–, hasta el codo si es necesario, con tal que, por ejemplo, no gane la derecha.
Si Weber fuera presidente del Partido Socialista, seguramente habría apelado a las consecuencias y no a los fundamentos. Vale decir, habría dicho algo más o menos así: «¡Qué les pasa! Somos el partido político de izquierda más exitoso de Chile. Ayudamos a derrotar a la dictadura con un lápiz, hemos elegido tres presidentes en los últimos 25 años, tenemos cientos de dirigentes electos, entre parlamentarios, concejales y alcaldes, y es gracias a nosotros que ese neoliberalismo impuesto por arriba en dictadura, ha retrocedido, ha sido cuestionado, y ha sido, al menos, humanizado. Es gracias a nosotros y a las campañas que hemos ganado de manera legal y legítima. No desde valores fundamentales, pero sí desde la responsabilidad. No con completadas, pero sí con inversiones.
–¿En energías renovables?
–No, porque necesitamos plata, no buenas intenciones, si lo que queremos es financiar y ganar campañas.
–Pero es que en Canadá los partidos solo pueden invertir en empresas con altos estándares.
–Pues pasa que en Canadá los fondos privados también tienen que invertir solo en empresas de altos estándares. Estamos en Chile y, si queremos ganar elecciones en Chile, tenemos que hacerlo con las reglas de Chile, no con las reglas de Canadá. Con la realidad política de Chile, no con el deber ser de nuestra utopía particular. Si queremos ganar la pelea frente a los demonios de la política, no nos pueden exigir entrar al octágono a pelear como imbunches, con una pierna amarrada a la espalda. O jugamos con las mismas reglas o vamos a estar condenados a vivir en las catacumbas, con las intenciones intactas, pero con el fracaso como consecuencia. Y las víctimas de esos fracasos son las personas, la gente, el pueblo…
Pero, claro, el presidente del PS no es Weber, es Elizalde –que mucho no aprendió de su pasada por la FECH–, quien se mueve más que desde éticas fundamentalistas o consecuencialistas, al parecer, simplemente, desde ambiciones particulares (parlamentarias). Pero esa es harina integral de otro costal.
Fuente: El Mostrador